¿ De qué manera las comunidades gestionan y prosiguen luego de un conflicto?, ¿cuáles son las herramientas que tienen para avanzar a pesar de la ausencia estatal y de las dificultades? Estas son solo dos de las preguntas que intentaron responder investigadores de la UManizales en Tolima, Risaralda y Caldas.
En Palocabildo, Tolima, existe un conflicto asociado a la exploración, impacto y aprovechamiento de recursos naturales renovables y no renovables. En este mismo departamento, Cajamarca ha sido el epicentro de debates socio-ambientales acerca del futuro de la mina La Colosa y el papel de la comunidad en la toma de decisiones. En Quinchía, Risaralda, las problemáticas están relacionadas con la inequidad en la distribución de los recursos económicos producto de la explotación minera y la degradación de los recursos naturales. Finalmente, en Manizales, Caldas, el Macroproyecto de la Comuna San José ha sido un escenario de diferencias por la forma y el fondo de la iniciativa que desplazó a unas 25.000 personas.
Fue precisamente en estos lugares donde tres investigadores de la Universidad de Manizales, adscritos a la Facultad de Ciencias Jurídicas, se sumergieron para conocer de primera mano las tensiones territoriales, ambientales y económicas y su relación con las comunidades jóvenes, dentro del proyecto Conflictos y movimientos sociales de jóvenes en contextos de vulnerabilidad en el eco-región Eje Cafetero: hacía un proceso de constitucionalismo popular.
Para los jóvenes de estos municipios la falta de oportunidades laborales, la imposición de nuevos modelos que van en contra de sus tradiciones y costumbres, además del desplazamiento a otros entornos, hacen parte de lo que ellos consideran como vulneración de sus derechos.
Claudia Alexandra Munévar Quintero, profesora e investigadora, describe como el contexto social, familiar y educativo influye en esta categoría: “No es la misma situación de vulnerabilidad que vive la juventud de la Comuna San José en Manizales, donde muchos han crecido en medio de la violencia, la drogadicción y la barreras invisibles; muchachos que concluyeron sus estudios de secundaria, pero no tienen acceso a la educación superior y cuyo proyecto de vida se ve impactado directamente por el Macroproyecto, dado que deben abandonar su territorio y migrar a otras zonas de la ciudad”.
Mientras que los chicos de Quinchía, inician a laborar mucho antes de lo permitido por la ley; son campesinos con tradición minera que se identifican como agrodescendientes, ingresan a esta actividad desde jóvenes y desean mantenerse allí como una herencia familiar, un legado. Ellos ven en el oro el futuro.
En contraste, en Palocabildo, la misma población considera que este es un municipio expulsor, dado que no hay oportunidades laborales, ni educativas para quienes terminan sus estudios de bachillerato y por ello deben migrar. “Yo si digo que aquí hay que buscar como tal un potencial fuerte en oro y solamente para dar una buena recuperación tiene que haber inversión, no digo extranjera, cualquiera. De todas maneras cuando hay empleo (…), todo mundo tiene dinero, empieza el flujo, eso es desarrollo”, comenta uno de los jóvenes de este municipio, entrevistado en 2015.
En contraste, en Palocabildo, la misma población considera que este es un municipio expulsor, dado que no hay oportunidades laborales, ni educativas para quienes terminan sus estudios de bachillerato y por ello deben migrar.
Finalmente, en Cajamarca, el interés de los jóvenes es continuar con las actividades agrícolas y no permitir que se entreguen sus tierras a empresas extranjeras para explotación minera. Allí se encontró una relación distinta entre la comunidad y la tierra.
“Como yo nací en este territorio, uno se siente orgulloso de defenderlo, y bueno, con las comunidades nos estamos capacitando para tener más fortaleza, más poder constitucional porque al Estado hay que llenarlo de argumentos”, dice uno de los jóvenes de este municipio.
Mientras que en algunas comunidades el ingreso de una mulinacional o la explotación minera significan progreso, en otros espacios hay tensión más fuerte acerca de la identidad y de la relación con la tierra. En Cajamarca no solo piensan en territorio como construcción humana sino como patrimonio de todos, manifiesta Carlos Dávila Cruz, investigador y docente.
Los investigadores distinguen dos tipos de vulnerabilidades: una natural y otra artificial. La primera es a la que estamos todos expuestos –con el medio ambiente por ejemplo-, pero la pesquisa se centró en la segunda. Allí, se crean estas condiciones por el desarrollo de un proyecto de interés social, un conflicto minero o el contexto económico, argumentó Munévar Quintero.

La resistencia es un concepto común entre los jóvenes que hicieron parte del proyecto.
“Cada quien resiste, lo hace a su manera; por ejemplo, los chicos de Cajamarca son campesinos con formación universitaria, tienen unos niveles de concientización política y de movilización muy altos, mientras que los de Quinchía y la Comuna San José están encasillados en la re existencia”, es decir, buscan construir una forma de vida diferente a la que les tocó, señaló Giraldo Quintero.
Por ejemplo, una circunstancia abordada fue el papel del fútbol para romper barreras invisibles y generar espacios de convivencia en el Macroproyecto San José. Un torneo deportivo se convirtió en catalizador de acciones positivas que mitigan conductas violentas.
A partir de estos hechos, los investigadores encontraron que en todos los casos estudiados hubo desatención del Estado, frente a cómo la ley se impone, cómo la ley marginaliza; posturas que fueron expresadas por los mismos jóvenes, quienes consideran que les expropiaron sus casas, los desplazaron de sus espacios, no les brindan oportunidades o no son importantes para la toma de decisiones.
Víctor Alfonso Caicedo Espinosa, director de la Fundación Escuela Contra la Pobreza, que trabaja con comunidades jóvenes de San José, dijo: “Con esta labor académica nos ayudaron a visibilizar problemáticas y dinámicas de nuestro contexto, con ejercicios como monografías, reconocimiento del territorio, talleres de formación sobre mecanismos básicos para ejercer el derecho”.
Víctor Alfonso Caicedo Espinosa, director de la Fundación Escuela Contra la Pobreza, que trabaja con comunidades jóvenes de San José, dijo: “Con esta labor académica nos ayudaron a visibilizar problemáticas y dinámicas de nuestro contexto, con ejercicios como monografías, reconocimiento del territorio, talleres de formación sobre mecanismos básicos para ejercer el derecho”.
Uno de los productos de este proyecto de investigación es la publicación De los conflictos socioambientales a las resistencias territoriales, donde los investigadores plasman que uno de los principales hallazgos es el abandono estatal en las cuatro localidades estudiadas. Abandono relacionado con la salud, la educación, las oportunidades laborales, entre otros. Sin embargo, también dejan claro que la esperanza se ve reflejada en las lógicas juveniles organizadas.
Uno de los productos de este proyecto de investigación es la publicación De los conflictos socioambientales a las resistencias territoriales, donde los investigadores plasman que uno de los principales hallazgos es el abandono estatal en las cuatro localidades estudiadas. Abandono relacionado con la salud, la educación, las oportunidades laborales, entre otros. Sin embargo, también dejan claro que la esperanza se ve reflejada en las lógicas juveniles organizadas Uno de los productos de este proyecto de investigación es la publicación De los conflictos socioambientales a las resistencias territoriales, donde los investigadores plasman que uno de los principales hallazgos es el abandono estatal en las cuatro localidades estudiadas. Abandono relacionado con la salud, la educación, las oportunidades laborales, entre otros. Sin embargo, también dejan claro que la esperanza se ve reflejada en las lógicas juveniles organizadas .

Título de investigación:
Conflictos y movimientos sociales de jóvenes en contextos de vulnerabilidad en el eco-región Eje Cafetero: hacía un proceso de constitucionalismo popular”, uno de los 12 proyectos Programa de investigación “Sentidos y prácticas políticas de niños, niñas y jóvenes en contextos de vulnerabilidad en el Eje Cafetero, Antioquia y Bogotá: un camino posible de consolidación de la democracia, la paz y la reconciliación mediante procesos de formación ciudadana”.
Investigadores:
Conflictos y movimientos sociales de jóvenes en contextos de vulnerabilidad en el eco-región Eje Cafetero: hacía un proceso de constitucionalismo popular”, uno de los 12 proyectos Programa de investigación “Sentidos y prácticas políticas de niños, niñas y jóvenes en contextos de vulnerabilidad en el Eje Cafetero, Antioquia y Bogotá: un camino posible de consolidación de la democracia, la paz y la reconciliación mediante procesos de formación ciudadana”.
Cofinanciación:
Colciencias – Contrato No. 0959-2012. Consorcio “Niños, niñas y jóvenes constructores de paz: Democracia, Reconciliación y Paz”, conformado por: Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano – CINDE, Universidad de Manizales y Universidad Pedagógica Nacional.
Periodo de la investigación:
Entre el 2014 y 2018


Revista de comunicación científica de la Universidad de Manizales adscrita a la Dirección de Investigación y Posgrados.
© 2024 Universidad de Manizales Todos los derechos reservados
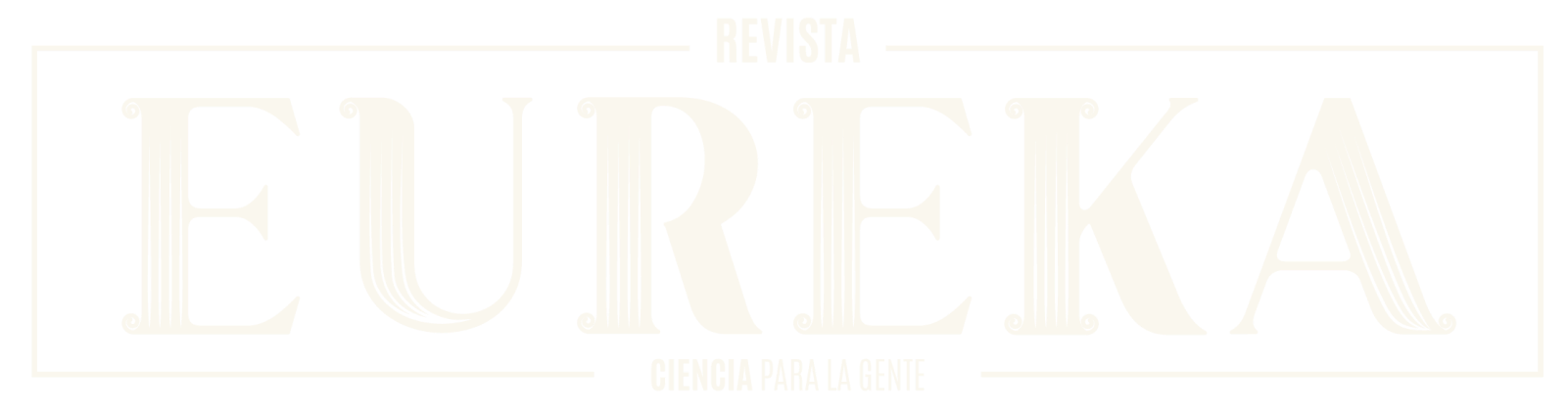
Revista de comunicación científica de la Universidad de Manizales adscrita a la Dirección de Investigación y Posgrados.
SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES:
CONTACTO:
Última edición impresa:

© 2024 Universidad de Manizales Todos los derechos reservados