¿Ha escuchado de la mucopolisacaridosis tipo IV-A? Trátelo de pronunciar. ¿Es un término difícil, no? Intente con síndrome de Morquio. Es más fácil, pero igual de desconocido que el primero ¿cierto? Se trata de la misma enfermedad, una patología rara o huérfana, como 7.000 más que existen, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), y que afectan a pocos, mientras que otros reciben diagnósticos equivocados. Diana Gisela Soto, de 22 años, conoce en carne propia el Morquio.
Cuando tenía cuatro años, su familia detectó problemas en su espalda, manos y rodillas. Hasta los 10 caminó sin dificultad, pero a los 16 años tuvo que usar silla de ruedas. En la actualidad mide 91 centímetros de alto, pesa 20 kilos y se encuentra en tratamiento médico. Esta afección nace por una falla en el procesamiento de un tipo de azúcares que intervienen en la formación de huesos, cartílagos, piel y otros, conocidos como mucopolisacaridos.
Este desperfecto se da en el lisosoma –organelo celular que desecha lípidos, proteínas y otros–, lo que hace que la acumulación de dichos azúcares comprometa el funcionamiento de las células y la producción de proteínas.
La familia de Diana empezó a notar síntomas como huesitos en la espalda, displasia de cadera, manito de garra, problemas en el crecimiento adecuado según su edad; todos estos elementos los describió por primera vez el pediatra Luis Morquio de Montevideo (Uruguay), quien en 1929 encontró una familia con cuatro niños afectados por la misma enfermedad.
Algunas de las afectaciones del Morquio son: rigidez articular que compromete la movilidad, complicaciones respiratorias, del corazón y en la médula espinal pero la cognición no se afecta.
La médica y genetista Natalia García Restrepo, coordinadora de investigaciones y posgrados de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Manizales, se unió con otras cinco instituciones del país para aprender más sobre esta patología, determinar sus características genéticas y clínicas y así lograr que el diagnóstico sea más acertado y los tratamientos oportunos. La frecuencia del síndrome de Morquio en el mundo es de uno en 200.000 personas; en el país, estudios previos han determinado que su ocurrencia es uno en 100.000.
García Restrepo señala que trabajaron entre el 2015 y el 2016 con 32 pacientes de las regiones Andina, Caribe, Pacífica y Orinoquía, entre los 3 y 15 años, diagnosticados en el Hospital de Caldas, el Hospital Infantil de Manizales, la Caja de Compensación Familiar de Risaralda, la Universidad ICESI, la Fundación Valle del Lili (Cali) y la Fundación Cardioinfantil de Bogotá.
Revisaron sus historias clínicas y también realizaron análisis moleculares y bioinformáticos en el Instituto de Genética de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, para modelar la proteína y detectar las mutaciones más comunes en Colombia, y las nuevas que se estuvieran desarrollando.
El Morquio es más predominante en Colombia por un factor histórico y cultural, sobre todo en regiones como el Eje Cafetero, el norte del Valle y el sur de Antioquia, donde los colonizadores se asentaron en zonas alejadas y la endogamia era una práctica frecuente -para conservar el apellido, por ejemplo- lo que generó un alto grado de consanguinidad en las familias.

García Restrepo explica que con los resultados de la investigación se pueden asesorar mejor para el diagnóstico y los tratamientos, porque los pacientes de Morquio necesitan aumentar su calidad de vida. “Lo ideal es que, en los sitios alejados, como los municipios, los médicos rurales reconozcamos a los pacientes con este síndrome”. Un ejemplo es el tratamiento de reemplazo enzimático, que consiste en suministrar una proteína para reemplazar la que en el organismo se está sintetizando de forma incorrecta. La proteína puede provenir de tejidos y fluidos humanos, sintetizarse en bacterias, células de mamífero o levaduras, a las cuales se les ha introducido el gen correspondiente para funcionar correctamente. Según la investigadora de la U. de Manizales, el tratamiento se realiza en una sesión semanal que tarda entre cuatro y cinco horas.
La médica enfatiza que el procedimiento es una decisión del paciente y el manejo debe ser interdisciplinar; además de genetistas, deben intervenir neurólogos, neumólogos, cardiólogos, pediatras, psicólogos y fisiatras. “La calidad de vida implica algo subjetivo, pero de no caminar a moverse con un caminador, es un cambio. El niño que ya puede agarrar el lapicero y asiste a la clase y no se cansa, cuenta con mejor calidad de vida”, apunta García Restrepo.
Diana Gisela inició el tratamiento el 30 de junio del año pasado, asegura que la mejoría de una amiga en Pereira la animó. “Mejoré en mi respiración. Además, ahora siento cuando me hacen cosquillas. Me gustaría agarrar mejor las cosas con mis manos”.
Ella y los 32 pacientes que fueron estudiados en la investigación en la que participó la U. de Manizales son una muestra de los 150 que padecen este síndrome en el país, según Asociación Colombiana de Pacientes con Enfermedades de Depósito Lisosomal.
Esta investigación es un paso para que esta enfermedad rara sea más conocida, que su diagnóstico sea más temprano y se continúe con el análisis genético y molecular de esta patología y así identificar a los portadores, ahondar en las mutaciones, conocer las características puntuales colombianas y así proveer tratamientos más precisos.
Diana Gisela inició el tratamiento el 30 de junio del año pasado, asegura que la mejoría de una amiga en Pereira la animó. “Mejoré en mi respiración. Además, ahora siento cuando me hacen cosquillas. Me gustaría agarrar mejor las cosas con mis manos”.
Ella y los 32 pacientes que fueron estudiados en la investigación en la que participó la U. de Manizales son una muestra de los 150 que padecen este síndrome en el país, según Asociación Colombiana de Pacientes con Enfermedades de Depósito Lisosomal.
Esta investigación es un paso para que esta enfermedad rara sea más conocida, que su diagnóstico sea más temprano y se continúe con el análisis genético y molecular de esta patología y así identificar a los portadores, ahondar en las mutaciones, conocer las características puntuales colombianas y así proveer tratamientos más precisos.
La Universidad de Manizales en su proyección social, a través del convenio Docencia y servicio, brinda los servicios de consulta genética en el Hospital de Caldas y el Hospital Infantil. Este hace parte del Plan Obligatorio de Salud, y se puede acudir en tres momentos:
* Preconcepción: parejas que quieren planear un embarazo.
* Prenatal: en mujeres embarazadas, para detectar anomalías en el feto.
* Posnatal: desde que nace el bebé en adelante; una alteración genética
se puede manifestar en cualquier momento de la vida.
Título de la investigación: determinación del genotipo y las características clínicas de pacientes colombianos con mucopolisacaridosis tipo IVA.
Investigadora principal: Natalia García Restrepo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Manizales.
Coinvestigadores: Sandra M. Tapiero Rodriguez, Johanna C. Acosta Guio y Harvy Velasco, de Universidad Nacional de Colombia, Departamento de morfología, Maestría de genética humana, Bogotá; Gloria Liliana Porras-Hurtado, de Caja de Compensación de Risaralda; Martha Solano, del Departamento de Neuropediatría de la Fundación Cardioinfantil, Bogotá, y Harry Pachajo, del Centro de Investigaciones en Anomalías Congénitas y Enfermedades Raras, Universidad ICESI y Fundación Valle del Lili, Cali.
Periodo de investigación: entre 2015 y 2016.
Financiación: la Universidad Nacional, sede Bogotá, desde el Instituto de Genética aportó los recursos para los análisis.
Para saber más: La investigación se publicó en la revista Dove Medical Press (2018, # 11) con el nombre: Determination of genotypic and clinical characteristics of Colombian patients with mucopolysaccharidosis IVA.


Revista de comunicación científica de la Universidad de Manizales adscrita a la Dirección de Investigación y Posgrados.
© 2024 Universidad de Manizales Todos los derechos reservados
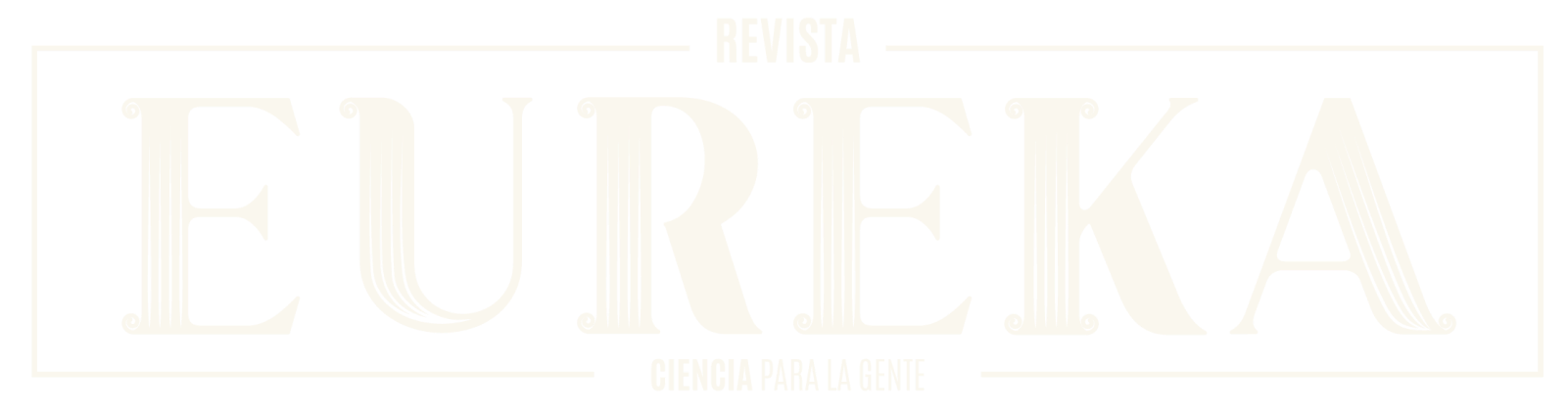
Revista de comunicación científica de la Universidad de Manizales adscrita a la Dirección de Investigación y Posgrados.
SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES:
CONTACTO:
Última edición impresa:

© 2024 Universidad de Manizales Todos los derechos reservados