V ivir en Caldas o Manizales es tener la posibilidad de ver montañas, pasar por riachuelos y, en general, estar en una zona relativamente verde. Se han registrado en el departamento más de nueve mil especies (cerca del 12% de todo el país), de esas casi 900 son endémicas, pero solo en la capital hay cerca de 90 amenazadas. A esto hay que sumarle que se tiene avistamiento de aves, de monos aulladores, nocturnos, ciervos, babillas, insectos, pumas y hasta jaguares. Pero, si se analiza a profundidad, hay una serie de amenazas que ponen en jaque esa riqueza.
Estamos en una zona de páramo, uno de los 37 complejos que tiene el país (somos una de las 14 naciones con estos ecosistemas), y contamos con nevado, aunque para nadie es un secreto que sus días están contados. Caldas tiene 318 puntos de captación de agua, la mayoría gestionados por acueductos rurales. El 87% de esa agua se capta en buenas condiciones y el 54% de estas organizaciones comunitarias están formalmente legalizadas.
Un acueducto rural o veredal es un gran ejemplo de innovación social para el cambio climático, ¿por qué?, porque la misma comunidad gestiona, resuelve y toma las decisiones en torno a su contexto siempre pensando en que cuidarlo los beneficia a todos.
¿Cómo mitigar y adaptarse al cambio climático?, de la mano de las comunidades, sin su participación es imposible.
Martha Lucía García Naranjo es ingeniera de sistemas, especialista en entornos virtuales, magíster en Educación-Docencia y doctora en Educación y actualmente adelanta una estancia posdoctoral en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Hoy es la directora del Laboratorio de Innovación Social para Adaptación y Mitigación al Cambio Climático -Climate Lab UM- y habló con Eureka sobre la gobernanza del agua y el cambio climático.
El Centro de Investigaciones en Medio Ambiente y Desarrollo (Cimad) ha estado siempre ligado a la educación ambiental. Entonces, el componente educativo, digamos que en las últimas décadas ha tenido una fuerte orientación hacia el cambio climático, todas las afectaciones socioambientales que derivan de las manifestaciones climáticas.
Entonces, ahí la educación ambiental tiene mucho que decir. En el 2010 trabajamos con un grupo de investigadores una pregunta: ¿qué se está entendiendo en Colombia por cambio climático?
Miramos cómo son las manifestaciones y las prospectivas con las cuales las comunidades comprenden y se adaptan al cambio climático. En ese primer momento nos permitió vislumbrar que los territorios, las comprensiones por cambio climático están muy asociadas a la manera como se manifiestan en las cinco regiones del país en las que trabajamos.
Tuvimos un segundo gran proyecto que empezó en el 2018 sobre cambio climático y cuidado de la naturaleza en comunidades diversas, allí las comprensiones fueron culturales. Cómo cada comunidad inserta, actúa, comprende y vive las manifestaciones climáticas y desde allí logran una mitigación y adaptación que deriva en acciones de protección a la naturaleza.

¿Cómo las comunidades comprenden el cambio climático? y ¿cuál es la forma en la que esas comunidades, desde sus lugares de enunciación, desde sus afectaciones, fueron dándonos la comprensión de que el cambio climático y el cuidado de la naturaleza es una construcción social?, fue lo que nos preguntamos.
Y esa construcción social difiere mucho en las comunidades indígenas y los pueblos originarios, por ejemplo, la comprensión que nos entregó el resguardo indígena de Cumbayá o la comunidad de Mocoa. También tuvimos las comprensiones de lo qué es el cambio climático en las instituciones educativas donde se integra en los procesos de educación ambiental.
Son tres visiones distintas frente a un mismo fenómeno, pero hay una generalidad respecto a esa conciencia necesaria para que las acciones nos lleven a adaptarnos y mitigar esas afectaciones climáticas.
Es el conjunto de acciones, modos de organización en las que podemos participar. Cualquier espacio en el que pensemos la problemática y sugiramos acciones puntuales de cambio que aporten alternativas de solución a las problemáticas cotidianas.
Las instituciones tienen, dentro de su misión, por ejemplo, la gestión de lo ambiental, identificar los riesgos ambientales, climáticos e hídricos, pero para eso necesitan la participación decidida en la comunidad en soluciones sociotécnicas o socioambientales que tienen que ver con los procesos de gobernanza, porque las corporaciones y los entes de la institucionalidad no alcanzan a resolver todo en los territorios.
Una situación concreta consiste en que, si en mi barrio y hay problema de basuras, yo me reúno con la gente, observo los síntomas y entre todos planteamos soluciones viables a esos problemas en las que la comunidad se comprometa a actuar. Hay lugares que se han recuperado, que eran botaderos de basura y se convirtieron en huertas o en ornamento y sembraron árboles nativos. Ese proceso de recuperación hace que haya un sentido de pertenencia y que se procure la conservación del espacio. Eso es innovación social.
La acción particular tiene que sumar porque si no entramos en un proceso parecido al asistencialismo en el que decimos, la gestión de los residuos es cuestión de tal empresa o la disminución de los costos en la energía es cuestión del Estado y yo no hago nada por eso. Entonces, el primer proceso es la concienciación y la manera más viable de ampliar esta conciencia es a través de la educación ambiental y la información sobre las particularidades del territorio. Es importante que aprendamos cómo nuestras acciones afectan los ciclos naturales, los ríos y los océanos.
La gestión del riesgo es uno de los grandes problemas, que las personas comprendan los múltiples riesgos a los que nos enfrentamos en este territorio, que no es solamente los deslizamientos o las inundaciones sino todo lo que implica vivir en un territorio de cordillera.
El otro problema es la gestión del recurso hídrico que, si bien aquí tenemos fuentes naturales, nacimientos y ríos, hay acciones que los afectan como el alto nivel de contaminación por la agroindustria, minería, vertimientos industriales y domésticos y mala disposición de los residuos. Por otro lado, la cuestión de los glaciares, ¿cierto? que pareciera un problema que no está en nuestras manos, pero que claramente sufren afectaciones por las acciones humanas, entonces hay una pérdida y disminución de estas fuentes hídricas.
Y finalmente, la crisis climática que incide en el patrimonio natural, en los ciclos naturales y en las prácticas agroecológicas entre otros aspectos.
Es exitosa. ¿Por qué trabajamos sobre los acueductos rurales? Porque que Caldas tiene una gran riqueza hídrica, pero eso no significa que todas las comunidades tengan acceso a agua potable, en calidad y en cantidad necesaria para la vida. Con los mapeos identificados por Corpocaldas, empezamos a trabajar con los municipios que tenían buen patrimonio hídrico, pero en los cuales también se identifican mayores problemas en acceso al agua como son Salamina, Viterbo y Villamaría.
Nos acercamos a las asociaciones de esos acueductos veredales para apoyarlos en los procesos de gobernanza. Estas comunidades participaron en talleres de cocreación para identificar las problemáticas y plantear acciones concretas que aporten a la formación y formalización de las asociaciones, nosotros las apoyamos para hacer ese proceso, así mismo en el reconocimiento de acciones para cuidar las microcuencas e identificar los conflictos socioambientales de esas regiones en procura de acceso al agua de calidad.
Uno de los grandes retos fue convocar a otros miembros de la comunidad que no estuvieran directamente relacionados con estos modos de organización como las asociaciones de los acueductos veredales.
El otro reto fue que muchas personas consideraban que, porque al abrir el grifo tenían agua, era suficiente. Pero cuando se identifica la cantidad y calidad de ese recurso, nos damos cuenta de que es precario.
Y el tercero fueron los conflictos socioambientales y socioeconómicos que se veían allí, por ejemplo, entre las productoras de aguacates y los dueños de los predios en donde hay nacimientos de agua y los usuarios.
Para nadie es desconocido que en Caldas las aguacateras generan muchísima afectación al recurso hídrico, pero no se puede hacer mayor cosa porque son propietarios o tienen alquilados los predios, esas son condiciones difíciles de gestionar.
Otro proceso en el que se vincula el Climate Lab UM en procesos de innovación social es Conexión Entorno, una iniciativa de ciudad liderada por las cuatro empresas de servicios públicos. Realizamos talleres de cocreación con las comunidades, los ediles de las juntas de acción comunal y los líderes comunitarios. Ellos identifican problemáticas en sus barrios para la gestión de los servicios públicos en tiempos de cambio climático.
Lo interesante es que estamos recogiendo desde las voces de esos actores las percepciones y afectaciones que ellos tienen sobre el uso y acceso a esos servicios y cómo ellos plantean alternativas de solución en las que ellos pueden vincularse. Esto con el fin de avanzar de las capacidades individuales hacia las capacidades colectivas.
Este proceso nació de una financiación internacional con Erasmus. Lo que hicimos fue un pilotaje con los acueductos veredales y, en paralelo, desarrollamos todas las etapas en el acompañamiento de estas universidades europeas para consolidar un laboratorio de innovación social. El Climate Lab UM se consolidó en 2023 con la participación de investigadores del Cimad: Martha Lucia Garcia Naranjo, Carlos Humberto González Escobar, Irma Soto Vallejo, Gloria María Restrepo Franco y Claudia Alexandra Munevar Quintero.
Lo primero que hicimos fue una lectura de contexto sobre cómo nosotros estamos viviendo la afectación del cambio climático, para esto resultó fundamental partir de las investigaciones realizadas que permitieron comprender nuestro territorio en tiempos de cambio climático. Luego identificamos las capacidades institucionales, tanto desde el Cimad como desde la Universidad, y con eso construimos la declaración del laboratorio, los fines, los principios, los contextos y las capacidades que se tienen para aportar a los territorios a partir de la innovación social.
Para el equipo del Climate Lab UM y para los actores vinculados en los distintos ejercicios de innovación resulta claro que la innovación social implica profundizar en el conocimiento de los asuntos sociales, ambientales, políticos, culturales y económicos del territorio. Asimismo, identificar las problemáticas que aquejan a los sujetos y a las comunidades y las cuales se convierten en el eje articulador de planes, proyectos y estrategias participativas que permitan definir soluciones viables con la participación decidida de los actores.


Revista de comunicación científica de la Universidad de Manizales adscrita a la Dirección de Investigación y Posgrados.
© 2024 Universidad de Manizales Todos los derechos reservados
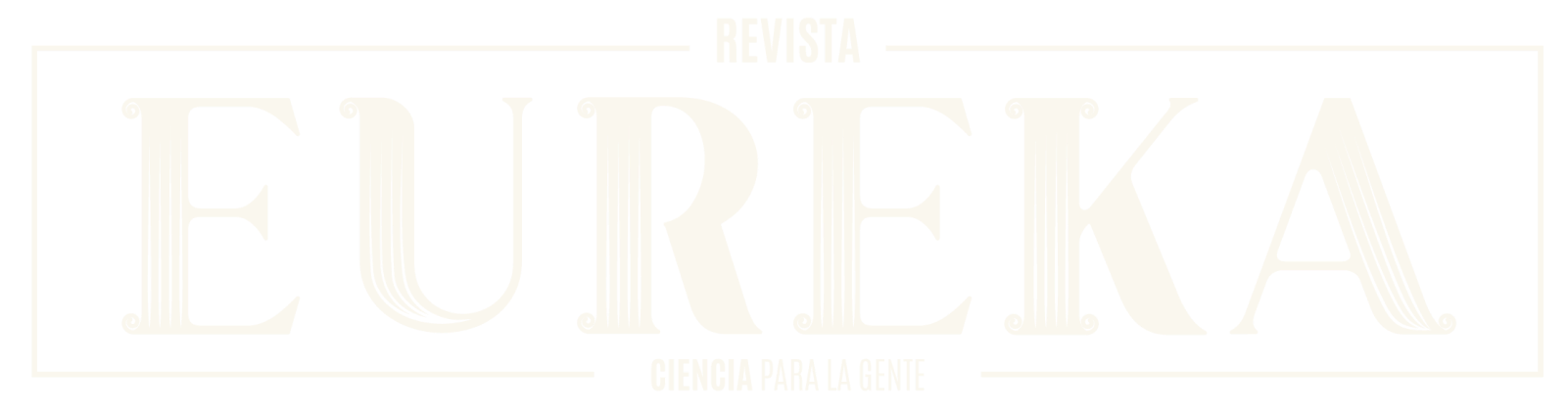
Revista de comunicación científica de la Universidad de Manizales adscrita a la Dirección de Investigación y Posgrados.
SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES:
CONTACTO:
Última edición impresa:

© 2024 Universidad de Manizales Todos los derechos reservados