En uno de los territorios más aislados y golpeados por el conflicto armado en Colombia, una investigadora se propuso escuchar lo que la selva tiene para contar. Este no es un inventario de plantas, sino una conversación profunda con quienes las usan, las curan, las transforman y las ven desaparecer.
Para llegar a la vereda Angostura, en el municipio de Puerto Asís, Putumayo, hay que navegar por el río durante dos horas y pedir permiso a los actores armados que controlan el territorio. No es una zona común para la ciencia. “Allá no hay registros botánicos, casi toda la Perla Amazónica adolece de estudios; son muy pocos y no están reportados porque el acceso es muy difícil”, cuenta Alejandra Narváez, bióloga y estudiante de doctorado en Desarrollo Sostenible de la Universidad de Manizales, investigadora principal de un estudio que recogió el conocimiento etnobotánico de la flora útil en este rincón amazónico.
Angostura es una de las 23 veredas que conforman la Zona de Reserva Campesina de La Perla Amazónica, una alternativa de desarrollo rural en respuesta a la inequitativa distribución de la tierra en el país y una de las zonas de reserva campesina más grandes de Colombia, con casi 23.000 hectáreas. La coca ha sido, durante décadas, una presencia dominante. Sin embargo, en los últimos años han surgido cultivos alternativos como cacao, açaí y copoazú, entre otros frutales amazónicos, impulsados por procesos de erradicación voluntaria.
Es un territorio de selva espesa, húmeda, viva. Selva virgen en muchos sectores, que alberga una riqueza biológica apenas explorada y comunidades que, en medio de la precariedad y el abandono, han tejido saberes sobre cómo habitarla. Allí confluyen comunidades campesinas, colonas e indígenas —principalmente siona, inga y kofán—, en un contexto marcado por la pobreza, los cultivos ilícitos y el abandono estatal.
La investigación liderada por Alejandra Narváez, bióloga, magíster en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, y estudiante de doctorado en Desarrollo Sostenible de la Universidad de Manizales, no solo documentó las especies vegetales presentes en esta zona, sino que también recuperó los saberes en torno a sus usos, manejo y valoración cultural. Fue un trabajo profundo y sostenido, que involucró a casi 300 familias durante cinco años.
La investigación recogió saberes de 127 habitantes del territorio mayores de 15 años, seleccionados mediante muestreo intencionado. Se realizaron entrevistas estructuradas, recorridos por huertas, visitas a casas y recolección de muestras que después fueron identificados en herbarios como el Missouri Botanical Garden (Estados Unidos) o el de la Universidad Nacional de Colombia.
Se identificaron 187 especies de flora útil, categorizadas según sus usos: aserrío, medicinales, alimenticias, de construcción, combustibles, psicotrópicas, tóxicas, ornamentales, entre otras.
“Incorporamos herramientas cuantitativas como el Índice de Significancia Cultural (ISC), que permite saber qué tan importante es una especie para la comunidad, y el Índice de Intensidad de Manejo (IM), que indica qué tanto se usa”, explica Gloria Yaneth Flórez, docente del Centro de Investigaciones en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad de Manizales (CIMAD) y tutora de la investigación.
Estas herramientas permitieron cruzar saberes tradicionales con análisis estadísticos y entender, por ejemplo, cómo factores como el género, la edad o el nivel educativo influyen en el conocimiento etnobotánico.
Los resultados muestran que las personas mayores poseen un conocimiento mucho más amplio y detallado sobre los usos de las plantas, especialmente en ámbitos como la medicina tradicional, la alimentación y la construcción. En contraste, los jóvenes, aunque reconocen algunas especies, tienden a tener una relación menos profunda con ellas, limitada en muchos casos al consumo, pero no al manejo ni a la preparación. Estas diferencias intergeneracionales advierten sobre la pérdida progresiva de saberes tradicionales, “los sabedores están ahí pero lastimosamente la juventud está buscando salir”, puntualiza Narváez.
Entre las especies más usadas y valoradas por la comunidad están las maderables finas como el barbasco (Lonchocarpus utilis), el achapo (Cedrelinga cateniformis), la ceiba (Cedrela odorata) o el cedro (Cedrela spp.), muchas de ellas clasificadas como vulnerables o en peligro en Colombia. “Lo grave es que no hay control. La gente las usa para construir casas y botes o las comercializa sin ningún tipo de regulación”, señala Narváez.
Estas especies ya habían sido identificadas como prioritarias para la conservación en el Libro Rojo de Plantas de Colombia: especies maderables amenazadas, publicado en 2007 por el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI en colaboración con el Ministerio de Ambiente. En esa edición se documentaron 34 especies en estado crítico, en peligro o vulnerables, incluyendo la ceiba y el cedro, ambas presentes en el territorio del estudio.
La información sobre especies vulnerables en Colombia suele provenir de entidades como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Comisión Nacional de Biodiversidad, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la Convención CITES, y centros de investigación como el Instituto Humboldt. Sin embargo, en regiones como la Perla Amazónica, donde el control institucional es limitado, estos lineamientos rara vez se traducen en medidas efectivas de protección.
Junto a estas especies de uso tradicional, la investigación identificó otras con potencial bioeconómico: el açaí, el copoazú, la canangucha, el chontaduro o el cacao, que hacen parte de cultivos emergentes en la región. Algunas de estas ya se exploran por empresas como Natura, interesadas en establecer modelos de comercialización sostenibles con comunidades amazónicas.
En un contexto de difícil acceso a servicios de salud, muchas de estas plantas son parte fundamental de la medicina tradicional local. “La gente opta por lo que tiene en su casa, en su huerta”, dice la investigadora. La flora silvestre cumple funciones terapéuticas diversas, en formas que van desde infusiones hasta usos rituales. Algunas de las especies más mencionadas en este campo son el yagé, el matarratón, la sangre de drago y las hierbas de San Juan.
El yagé, en particular, tiene un lugar central en la vida cotidiana de algunas familias. No se usa solo como medicina, sino como elemento ritual y pedagógico. “Cuando un niño saca malas notas, le dicen ‘hoy le vamos a dar yagé para que incremente su sabiduría’”, recuerda Alejandra. “Y luego esos niños eran los mejores del curso. Sobre todo, los indígenas, que tenían una memoria prodigiosa”.
Lejos de ser un inventario científico, este estudio se convierte en una herramienta de conservación, apropiación y valoración cultural del territorio. En palabras de Flórez: “Cuando se puede tener ese conocimiento de la comunidad para el desarrollo de estos proyectos, estos se hacen mucho más ricos”. Ese diálogo cercano con la gente fue lo que le dio profundidad a una investigación que, además de clasificar plantas, logró registrar lo que significan para quienes las cultivan, las transforman y las preservan.
La información recopilada no sólo tiene valor para la comunidad, también representa un insumo valioso para instituciones como el Ministerio de Ambiente, Corpoamazonia o el Instituto SINCHI, especialmente ante problemáticas como la tala indiscriminada asociada al narcotráfico. La identificación de especies en riesgo, su uso y su importancia cultural ofrece una línea base clave para tomar decisiones en materia de manejo y conservación.
Pero la apuesta va más allá de la protección. Uno de los propósitos centrales del estudio fue sentar las bases para una estrategia bioeconómica: “La idea era identificar especímenes con potencial para llevarlos al emprendimiento, a la comercialización legal de especies o de artesanías”, explica Narváez. En esa misma línea, la investigación abre la puerta a procesos de bioprospección, es decir, la búsqueda y estudio de compuestos activos en plantas con usos medicinales. “Tenemos especies que requieren un rastreo químico urgente. Lo que funciona para la comunidad podría tener aplicaciones mucho más amplias”, señala.
Reconocer las contribuciones de la naturaleza para las personas -como propone el enfoque de esta investigación- permite fortalecer la relación entre las comunidades y su entorno. “Cuando la gente identifica cuáles son esas contribuciones, hay una mayor apropiación por el territorio, un mayor sentido de pertenencia y ven la necesidad de hacer procesos de conservación”, concluye Gloria Yaneth. En una región donde la selva es refugio, sustento y memoria, registrar lo que crece en ella es también una forma de cuidarla.
Para leer más:
Título de la investigación:
Conocimiento etnobotánico de la flora útil en un sector de la Perla Amazónica de Puerto Asís (Putumayo) publicado en el Boletín Científico. Centro de Museos. Museo de Historia Natural
Investigadora principal:
Alejandra Narváez Herrera
Co-investigadora:
Gloria Yaneth Flórez
Institución:
Universidad de Manizales
Centro de Investigaciones en Medio Ambiente y Desarrollo (Cimad)
Período de la investigación:
2018 – 2023


Revista de comunicación científica de la Universidad de Manizales adscrita a la Dirección de Investigación y Posgrados.
© 2024 Universidad de Manizales Todos los derechos reservados
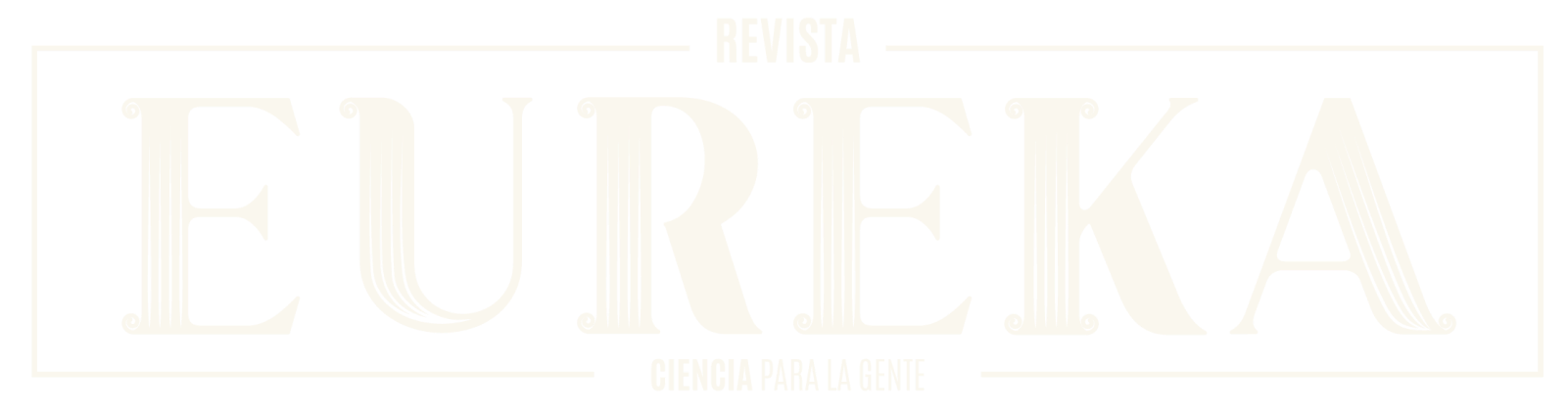
Revista de comunicación científica de la Universidad de Manizales adscrita a la Dirección de Investigación y Posgrados.
SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES:
CONTACTO:
Última edición impresa:

© 2024 Universidad de Manizales Todos los derechos reservados