Cuando una persona se encuentra en equilibrio con su entorno y siente sus instintos en armonía, se dice que goza de “higiene mental”. Esa “limpieza” influye en su salud y ayuda a prevenir enfermedades. Pero en Caldas, las 21.159 consultas externas que se presentaron en el 2016 relacionadas con trastornos mentales, más los índices de violencia intrafamiliar, intentos de suicidio, consumo de sustancias psicoactivas, entre otras cifras de ese mismo año, evidenciaron la necesidad urgente de actuar frente a un panorama insano.
Estos son algunos de los indicadores que arrojó el diagnóstico para construir los lineamientos y elementos que deben considerar la administración departamental en la consolidación de una política pública en salud mental. Se trata de un proyecto de investigación realizado entre el 2016 y 2017 y en el que participaron miembros del Sistema Universitario de Manizales (SUMA) junto con la Dirección Territorial de Caldas (DTSC) y la Clínica San Juan de Dios.
De los 32 departamentos de Colombia, Caldas ocupa el puesto 11 en violencia de género; sobrepasa la tasa nacional de 3,76 suicidios por cada 100.000 habitantes (aquí es de 6,57) y solo tres municipios de la región centro sur tienen un Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) “alentador”.
El análisis de estas y otras cifras recogidas en la cartilla de los lineamientos tuvo en cuenta factores sociales -como, por ejemplo, las culturas autoritarias-, familiares (redes de apoyo débiles) y educativos (deserción escolar) que se dialogaron e identificaron tras los talleres con 596 asistentes de diferentes subregiones del departamento.
El ejercicio fue transversal. “Partimos de la idea de levantar información que no existía ni en Caldas ni en el país, con una lectura a la salud no solo desde el punto de vista biológico sino individual, comunitario y educativo”, explicó la coordinadora de la Unidad de Investigación del Programa de Psicología de la Universidad de Manizales, Jéssica Valeria Sánchez.
Las principales patologías relacionadas con enfermedades mentales varían dependiendo del rango de edad: en niños hasta los 12 años se detectan hiperactividad, déficit de atención y trastornos del lenguaje; en adolescentes entre los 12 y 17 años, persisten las alteraciones del aprendizaje, ansiedad, depresión y consumo de sustancias psicoactivas; en adultos entre los 18 y los 59 años, las características son similares y aparecen la esquizofrenia y el estrés, y a partir de los 60 años, surgen la demencia y el deterioro cognitivo.

A raíz del estudio, se planteó la necesidad de mejorar la oferta institucional para atender las enfermedades mentales, fortalecer las redes de trabajo colaborativo y la oferta educativa; implementar estrategias de información y comunicación (IEC) orientadas al reconocimiento de signos y síntomas de las enfermedades mentales, ampliar la cobertura en salud mental en el área rural y sensibilizar a las autoridades civiles y sanitarias respecto a la destinación de los recursos para lograrlo.
Estas estrategias se clasificaron en tres ejes: 1) las alternativas para la intervención del consumo nocivo y abusivo de sustancias psicoactivas, 2) las alternativas para el mantenimiento de una cultura de bienestar, y 3) las alternativas para el fortalecimiento de los niveles de prevención de las enfermedades mentales.
Sumado a los resultados académicos (un artículo y un libro resultado de investigación, la cartilla y otros entregables), para el ciudadano el alcance fue mayor: en septiembre de este año (2018) se adoptó oficialmente la política pública a través del Decreto 0188, con una vigencia de diez años.
Si se compara el volumen de la población colombiana desde 1980 y se proyecta hasta el 2040, resulta que actualmente se registra el mayor porcentaje de jóvenes en edades de 15 a 29 años durante nuestra historia. Así lo destaca la Actualización de la política pública de juventud del departamento de Caldas, la segunda estrategia adoptada a raíz del proceso exitoso en la formulación de política pública de salud mental.
“Tenemos méritos de participación en proyectos de investigación conjuntos, por ejemplo, desde el Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Hace 10 años ya se había planteado una política pública en Colombia para la Juventud y lo que necesitábamos era actualizarla, conversar con los otros entes y trabajar en equipo”, explicó la docente y coordinadora de prácticas empresariales del programa de Psicología de la Universidad de Manizales, Lorena Aguirre.

Para este caso, se encuestaron a 3.798 jóvenes del departamento y se realizaron 186 talleres y grupos focales. Familia, educación, contexto socio cultural, ciudadanía y economía, fueron algunos de los aspectos abordados. En ese sentido, se destacó que el 96,3% de los participantes tiene acceso a servicios de salud, el 90,17% se siente sano, y los programas de prevención más frecuentados son higiene oral y tamizaje visual, mientras obvian la educación y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. De otro lado, se encontró que el 51% de los jóvenes usa métodos anticonceptivos, el 66% ha consumido una bebida alcohólica alguna vez (la edad promedio de iniciación es a los 14) y quienes aceptaron haber consumido alguna sustancia ilícita expresaron que resultaba fácil hacerlo.
Uno de los puntos en los que más preocupación hubo fue la escasez de oportunidades laborales en los municipios -el 75% lo mencionó-. Y es que de acuerdo con el Índice de Barreras de Emprendimiento para América Latina y el Caribe, señalado en el informe, “en Colombia persisten: complejidad en los procedimientos regulatorios, trabas administrativas para las start-ups y poca protección regulatoria de las firmas establecidas”.
Desde el 23 de agosto del 2018 se adoptó la política pública mediante el Decreto 0167, vigente hasta el 2028. Al igual que la política de salud mental, se hará seguimiento y control a los postulados y una rendición anual de cuentas.
Título de la investigación: Actualización participativa de la política pública de juventud 2018- 2028
Investigadoras principales: Universidad Antónoma de Manizales: Victoria Salazar, Paula Tatiana González, Luisa Fernanda Buitrago, María del Carmen Vergara, Giovanny Herrera y Yelcy Dalena Ortiz.
Universidad de Manizales: Jéssica Valeria Sánchez y Lorena Aguirre Aldana.
Periodo: 2017
Financiación: Gobernación de Caldas, Universidad de Manizales, Universidad Autónoma de Manizales.


Revista de comunicación científica de la Universidad de Manizales adscrita a la Dirección de Investigación y Posgrados.
© 2024 Universidad de Manizales Todos los derechos reservados
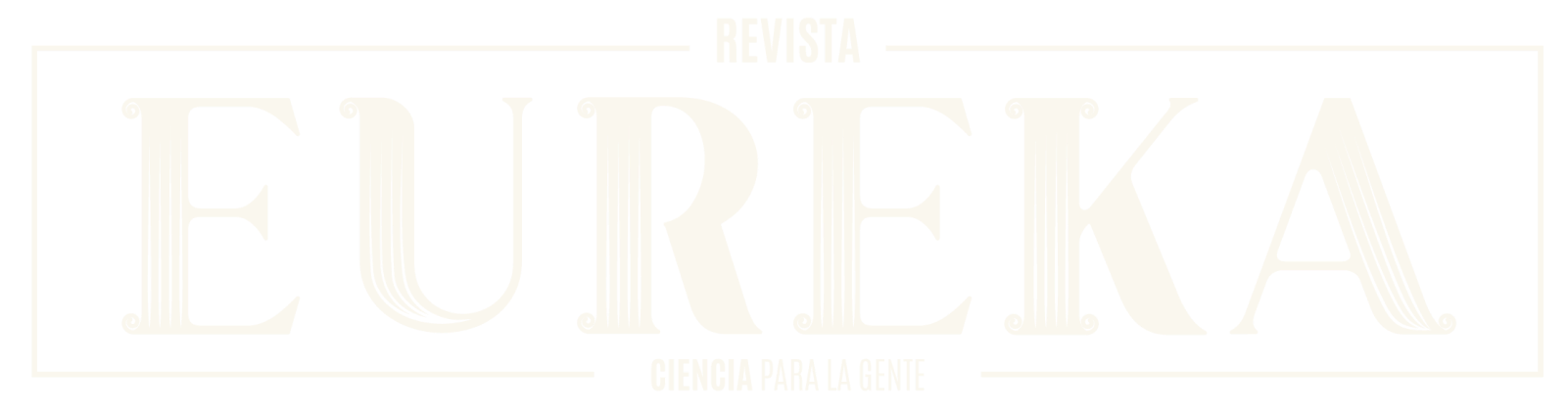
Revista de comunicación científica de la Universidad de Manizales adscrita a la Dirección de Investigación y Posgrados.
SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES:
CONTACTO:
Última edición impresa:

© 2024 Universidad de Manizales Todos los derechos reservados