
E En una consulta médica en el Alto Baudó, Chocó, una profesional de salud abre en su celular una guía mhGAP (guía de intervención para los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias de la OMS). Lo hace con la naturalidad de quien ha sido capacitada para acompañar a sus pacientes no solo desde lo físico, sino también desde el bienestar mental. Este gesto –aparentemente pequeño– forma parte de una transformación más amplia: construir territorios que cuidan la salud mental de sus comunidades.
Comprender esa transformación fue lo que motivó la investigación Territorios amigos de la salud mental: una propuesta de implementación para la promoción, detección de riesgos, atención integral y recuperación del bienestar. Esta estrategia fue liderada por la Organización Panamericana de la Salud, en cabeza de Andrés Felipe Agudelo Hernández, Ph.D. en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, psiquiatra infantojuvenil y consultor en salud mental comunitaria, y Luz María Salazar Vieira, psicóloga, consultora en salud mental y apoyo psicosocial; así como por Laura Inés Plata Casas, profesional del área de la salud con experiencia en salud pública, en representación del Ministerio de Salud de Colombia. Esta investigación buscó identificar barreras, estrategias y condiciones para que la salud mental sea un derecho garantizado y no una promesa lejana en territorios históricamente excluidos.
“Nos inquietó por qué unas políticas públicas basadas en evidencia, con unos marcos tan rigurosos de derechos humanos, de atención primaria en salud, de enfoque territorial y demás no estaban llegando. Hay un gran conocimiento de las estrategias, de las prácticas basadas en evidencia para mejorar la salud mental, pero hay una baja implementación”, expresa Agudelo Hernández.
Por años, Colombia ha construido planes, leyes y estrategias para garantizar el derecho a la salud mental. Desde la Ley 1616 de 2013, que reconoce la salud mental como un derecho fundamental, hasta la adopción de la Política Nacional de Salud Mental en la resolución 4886 de 2018, el país ha trazado una ruta hacia un enfoque integral, comunitario, intercultural y con perspectiva de derechos. Sin embargo, llevar estas políticas a los territorios más olvidados y diversos del país sigue siendo una tarea pendiente.
Los datos permiten dimensionar la urgencia. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud de 2022, uno de cada ocho habitantes enfrenta trastornos mentales. El 70% de los departamentos del país tiene menos de cinco de los once servicios de salud mental establecidos por ley. Por ejemplo, Caldas es el departamento con mayor implementación con los 11 servicios, a diferencia de Chocó y La Guajira que solo cuentan con dos, lo que abre un panorama de inequidad para estos dos territorios.
Uno de los hallazgos más importantes del estudio es que las políticas públicas no pueden implementarse igual en todos los territorios. El departamento del Chocó tiene una población de 557.654 habitantes según cifras del DANE. El 88% de su población es afrodescendiente y cerca del 9,2 % pertenece a pueblos indígenas como los Emberá, Wounaan y Tule.
La oferta en salud mental es claramente insuficiente: alrededor del 20% de los municipios no cuenta con servicios habilitados y algunos apenas alcanzan un 38% de cobertura en aseguramiento en salud. A esto se suma una alta privatización del sistema (96%), lo que dificulta aún más el acceso, especialmente en zonas rurales. Chocó enfrenta además una intensificación de los conflictos armados y una incorporación deficiente de los enfoques interculturales en la atención, a pesar de la diversidad étnica del territorio.
La situación en La Guajira, en el Caribe colombiano, también presenta una complejidad particular. Con una población que pasó de 880.560 en 2018 a más de un millón en 2023, este departamento alberga una importante presencia indígena, principalmente del pueblo Wayuú, que vive en condiciones de alta vulnerabilidad, desnutrición y pobreza multidimensional. La crisis migratoria venezolana ha intensificado la presión sobre un sistema de salud ya precario.
El acceso a servicios de salud mental se ve obstaculizado por la falta de continuidad en la atención, la atomización de los servicios (centrados en un solo nivel de atención), el subregistro de personas con trastornos mentales, y la ausencia de programas de inclusión social.
A todas esas condiciones se suman dos factores claves: el estigma y la fragmentación en la atención. En el Informe Mundial sobre Salud Global de 2022, se plantea que una de las principales barreras para que las personas busquen apoyo es el estigma y la discriminación, lo cual impacta negativamente su capacidad de recuperación, desarrollo y participación psicosocial. Además, en muchos contextos rurales y marginados, la atención es fragmentada y discontinua: no hay un seguimiento entre los diferentes niveles del sistema ni un vínculo entre servicios clínicos y comunitarios. Esto representa un riesgo grave, por ejemplo, en el caso de personas dadas de alta de hospitales psiquiátricos, quienes tienen tasas de suicidio más altas que la población general.

El estudio partió de una premisa clara: entender cómo se implementan realmente las políticas públicas de salud mental en contextos complejos como Chocó y La Guajira, más allá del papel, en la cotidianidad de quienes trabajan y viven en esos territorios.
En el estudio participaron 81 personas: profesionales de salud, gestores, líderes comunitarios e instituciones, que compartieron sus experiencias y perspectivas.La metodología fue mixta y secuencial: primero se recopilaron datos cuantitativos sobre acceso a servicios y condiciones de atención; luego, a través de entrevistas y grupos focales, se profundizó en los relatos de quienes están en el territorio.
“Lo primero fue acercarnos a los tomadores de decisiones, sensibilizarlos frente a las políticas públicas y sus estrategias de implementación. Después fuimos a los servicios de salud para ver cómo estaban funcionando las rutas integradas, especialmente para personas en riesgo. Y un paso siguiente fue acercarnos a líderes comunitarios. Muchos nos enseñaron sobre las comunidades indígenas, otras formas de enfrentar la angustia, y juntos construimos grupos de ayuda mutua muy cercanos a sus culturas”, así lo expresa Agudelo Hernández.

La investigación incluyó entrevistas y grupos focales con líderes institucionales, médicos, enfermeros y miembros de la comunidad. Una de las voces clave es la de Gleydy Yulissa Mosquera Cetre, coordinadora de Convivencia Social y Salud Mental de la Secretaría de Salud Mental del Chocó, quien participó en el proceso de identificación de barreras junto con el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud. En este espacio, se logró capacitar a más de 25 profesionales en la guía mhGAP en los municipios de Nóvita, Alto Baudó y Quibdó.
Las categorías analizadas revelan obstáculos diversos: desde el desconocimiento normativo hasta la escasa articulación entre instituciones, pasando por el estigma, la baja formación del talento humano y la falta de pertinencia cultural en los tratamientos. “El departamento del Chocó aún no ha adoptado la política pública en salud mental mediante acto administrativo, lo que dificulta avanzar en estrategias”, explica Mosquera. “Son muchas las barreras por derribar, que en últimas lo estamos haciendo a través de una política pública territorial propia”.
La psicoeducación, por ejemplo, es una de las áreas más débiles. Las personas no conocen sus derechos ni las rutas de atención, y los profesionales muchas veces carecen de herramientas para acercarse a comunidades indígenas o afro desde el respeto cultural. “Somos un territorio pluriétnico MIA (mestizos, indígenas y afros) y por ello toda acción debe tener un enfoque diferencial teniendo en cuenta que cada pueblo tiene sus costumbres y creencias. A eso le estamos apostando”, puntualiza Mosquera.
El Centro Terapéutico Inclusivo de Comfachocó, en Quibdó, es una de las iniciativas que ofrece pistas de lo que puede ser un territorio más amigable con la salud mental. Allí, el cuidado se construye desde la confianza, la contención afectiva y el respeto por la autonomía de las personas. No hay rejas, ni inmovilizaciones, ni coerción.
“Las personas conocen al personal y eso ayuda a tranquilizarlos. Aquí todos estamos en función del cuidado y de la contención desde el afecto, no desde la coerción. Las puertas están abiertas como una oportunidad de que todos los que necesiten ayuda puedan a entrar y preguntar”, cuenta Jhasny Moreno, médica especialista en psiquiatría de niños y adolescentes y líder científica del Centro, quien también es coinvestigadora del estudio y autora del artículo Un centro comunitario para impulsar políticas públicas y derechos humanos en salud mental: La puerta siempre está abierta,que profundiza en esta experiencia.
Comfachocó ha desarrollado un modelo de atención en salud mental basado en la comunidad, enfocado en el reconocimiento y tratamiento integral de las personas. El ingreso se da a través de una consulta con medicina general, donde el profesional cuenta con formación en salud mental y está capacitado en la guía de intervención mhGAP. Al finalizar la consulta, la persona se va con la autorización de los servicios requeridos y con la siguiente cita ya agendada, lo que facilita el acceso y reduce las barreras para la continuidad del cuidado.
Este enfoque no solo mejora la adherencia a los tratamientos, sino que transforma las relaciones entre usuarios y profesionales. La atención se construye desde adentro, con base en la convivencia, la escucha y el cuidado colectivo. Sin embargo, como señala el estudio, estas iniciativas locales rara vez son reconocidas o sostenidas por las políticas nacionales, a pesar de estar alineadas con la evidencia global.
La investigación no sólo diagnostica obstáculos, también visibiliza experiencias locales que abren caminos. Para Agudelo Hernández, hablar de salud mental en estos territorios implica poner sobre la mesa temas como el cuidado colectivo, la escucha activa, la organización comunitaria y la necesidad de políticas públicas que no se queden en el papel.
Una de las principales conclusiones del estudio es que la salud mental no se garantiza únicamente con un plan nacional. Se necesita una implementación territorial sensible, que comprenda las realidades locales, fortalezca capacidades humanas e institucionales, y reconozca el papel de las comunidades en el cuidado de su propia salud.
En ambos territorios se observó una apropiación de los componentes de la política pública en salud mental por parte de los sistemas de salud, la movilización de recursos técnicos ya existentes, y el fortalecimiento de capacidades en niveles administrativos, clínicos y comunitarios. Lejos de ser receptores pasivos, los actores locales se han convertido en protagonistas de propuestas de cuidado innovadoras y contextualizadas.
“La salud mental está en crisis, pero la atención en salud mental, la forma de atenderla también está en una crisis epistemológica. Y hay que aprovechar todo lo que implica estar en crisis, o sea, repensarnos los sistemas y ahí creo que nosotros como academia tenemos una responsabilidad en eso”, concluye el investigador.
Para leer más:
Artículo publicado en la revista WMHP World Medical and Health Policy, con el nombre: Mental Health Friendly Territories: Strategy for the implementation of the Mental Health Policy in Colombia
Título de investigación: Mental Health Friendly Territories: Strategy for the implementation of the Mental Health Policy in Colombia
Investigador principal: Andrés Felipe Agudelo Hernández
Coinvestigadoras: Luz María Salazar Vieira y Laura Inés Plata Casas.
Financiación: Organización Panamericana de la Salud
Período de la investigación: 2023 – 2024


Revista de comunicación científica de la Universidad de Manizales adscrita a la Dirección de Investigación y Posgrados.
© 2024 Universidad de Manizales Todos los derechos reservados
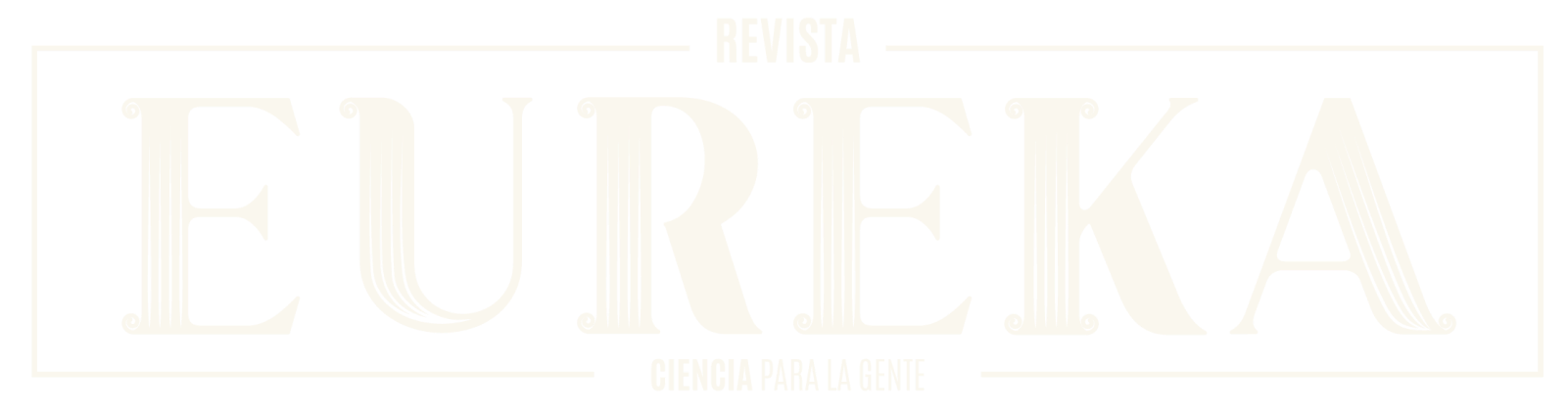
Revista de comunicación científica de la Universidad de Manizales adscrita a la Dirección de Investigación y Posgrados.
SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES:
CONTACTO:
Última edición impresa:

© 2024 Universidad de Manizales Todos los derechos reservados