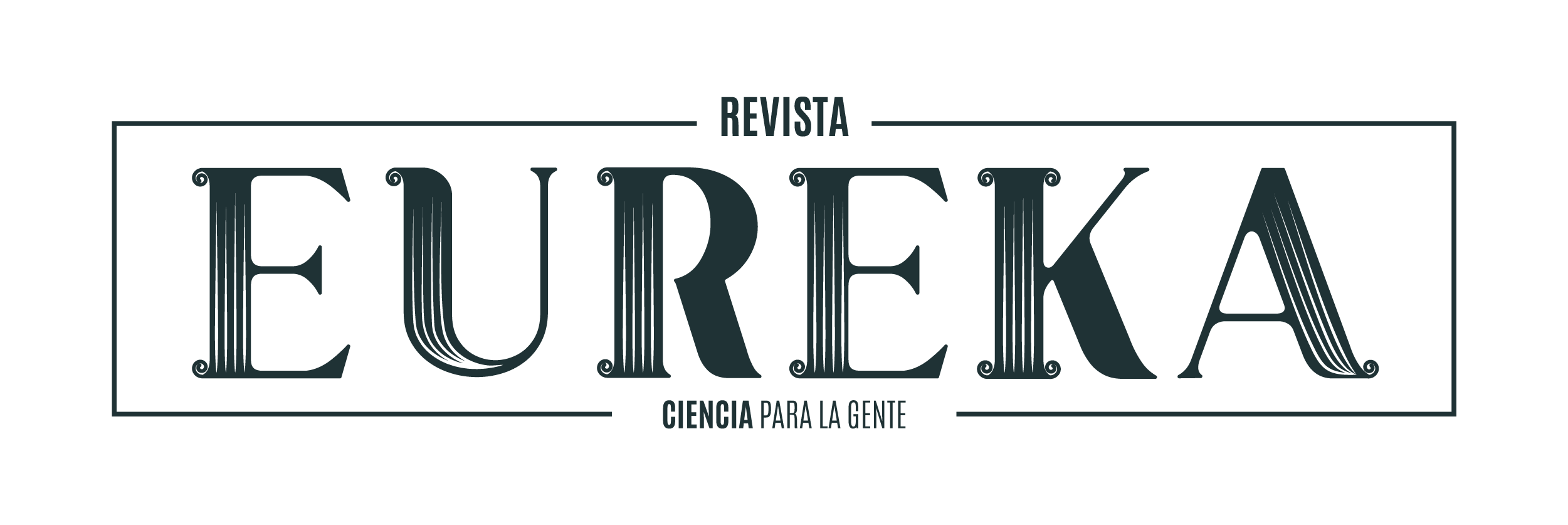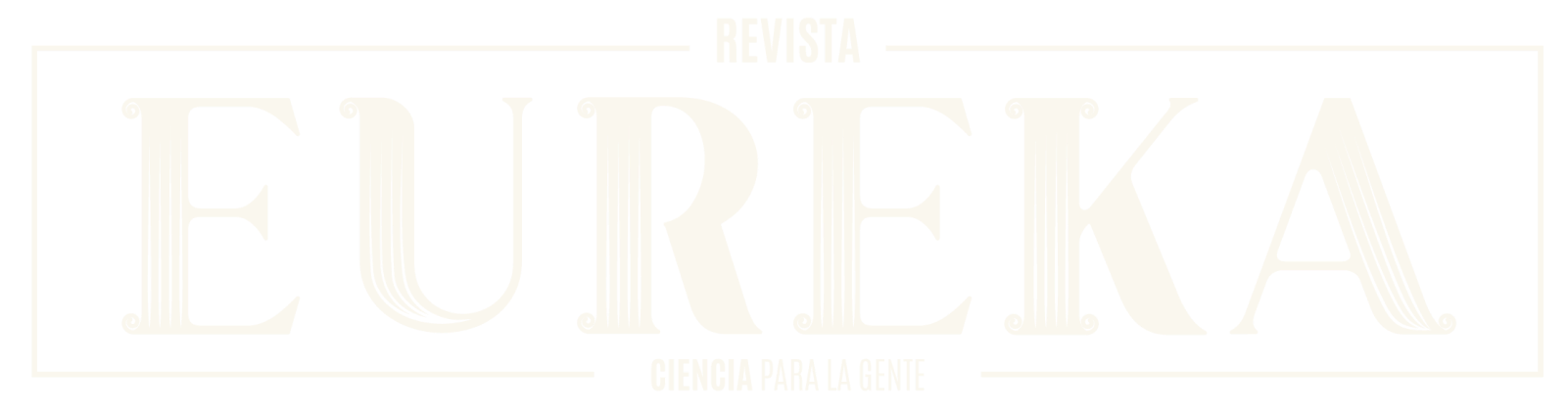Un nuevo escenario de gobierno

- Biofabricas
- Fecha: 3 febrero, 2025
- 9 minutos de lectura
Por: Juanita Hincapié Mejía
Podríamos definir de muchas formas la bioeconomía, de acuerdo con cómo la entiende quien la nombra, desde qué lugar lo hace y cómo la puede adaptar a la realidad de su entorno. Hay definiciones oficiales, minuciosas, que para digerir requieren cierto bagaje: echar mano de otras palabras especializadas de las que incluso se abusa y, de tanto repetirse, terminan por volverse de cajón. Hay definiciones que, por otro lado, manifiestan la esencia de la palabra de una forma cercana y accesible, que pueden interpelar a más actores, que invitan a un convenio social amplio y diverso donde todos participamos de la narración y somos dueños del relato.
Con el ánimo de continuar por el camino de estas últimas, definiremos aquí la bioeconomía como una economía de la vida. Una economía que armoniza sus ciclos de producción con los ciclos de la naturaleza. Que reconoce y prioriza la vida. Que la sostiene y se acoge a sus ritmos.
¿Cómo lograr esa armonía? Primero que nada, observando con mirada crítica los conocimientos, la ciencia, la tecnología y la innovación que hacen posibles esos ciclos productivos que se pretenden armonizar.
“La actual crisis es una crisis de la ciencia, y la ciencia produce conocimiento ¿cómo lo está produciendo?, desde una racionalidad instrumental, haciendo utilitarismo de la naturaleza, cosificándola, llevándola a la muerte”, dice Carlos Humberto González Escobar, coordinador del proyecto Gobernanza del programa Biofábricas. Dicho proyecto tuvo como premisa que para dejar atrás esta racionalidad se deben acordar otras concepciones de desarrollo. ¿Qué tipo de fábricas se necesitan para que sus producciones estén en armonía con la naturaleza y no contaminen? ¿Con qué racionalidad tomamos decisiones sobre nuestro futuro?
Es un cambio de paradigma, de modelos mentales, donde juegan un papel fundamental los acuerdos y la educación.
“La gobernanza es un nuevo escenario de gobierno. Esto significa que los diferentes actores se ponen de acuerdo en nuevas reglas para establecer un desarrollo sustentable y una economía distinta, la bioeconomía”, comenta González. El Estado es una autoridad importante en la sociedad, pero no es la única ni es suficiente. Necesita estar acompañado de aliados estratégicos junto a los cuales se proponga una construcción colectiva de sociedad, un gobierno propio del territorio.
Estrategia educomunicativa
Actores clave para ese nuevo escenario de gobierno son las comunidades educativas. De ahí que el proyecto de Gobernanza incluyera un componente de educación y uno de comunicación para la apropiación social del conocimiento.
El proceso consistió, en primer lugar, en determinar la zona de influencia a partir del diagnóstico realizado por la Misión de Sabios por Caldas; se indagaron los planes de desarrollo, específicamente, de Chinchiná, Manizales y Belalcázar; se estudiaron los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) y, de la lectura de esta cartografía social, se implementó una estrategia pedagógica y de comunicación, a modo de prueba piloto, en tres instituciones educativas: la I.E. Naranjal, de Chinchiná; la I.E. San Sebastián Megacolegio, de Manizales; y la I.E. El Madroño, de Belalcázar.
“Este fue un proyecto pensado para la formación de formadores”, dice Omar Andrés Camacho, coordinador del componente pedagógico de Gobernanza. También resalta que la iniciativa se materializó a través de 32 talleres que no tenían tanto que ver con capacitar a maestras y maestros, sino con coconstruir metodologías alternas y horizontales para que los estudiantes se conectaran con el mundo de la investigación y se enriquecieran sus prácticas bioeconómicas.
Los talleres se realizaron a partir del análisis y la compresión de las necesidades y potencialidades específicas de cada institución y de su entorno. En Belalcázar, el trabajo tuvo que ver con el agua y con filtros para su potabilización, debido a su cercanía al río Cauca; en la zona rural de Chinchiná, se centró en la biomasa, en la reutilización de los residuos del café y en cómo generar cadenas de valor a través de productos escolares; finalmente, en Manizales, el foco estuvo en investigación basada en artes, fomento de la investigación en la primera infancia y lecturas medio ambientales “que denominamos lecturas naturales y sobrenaturales, porque teníamos que trabajar con niños y les metíamos un poquito de ficción”, comenta Camacho.
Luego, los esfuerzos se centraron en acompañar, desde asistencia técnica y apoyo logístico, la ejecución de los proyectos pedagógicos propuestos por docentes. Proyectos que traducían los talleres de la fase anterior en prácticas dentro de sus instituciones: platos biodegradables, una compostera veredal, muralismo y huertas urbanas, entre otros.
Las experiencias vividas dieron lugar a un libro titulado De la Conciencia a la Acción: Sistematización de experiencias de Educación ambiental en el marco del Programa Biofábricas en Caldas.
“Biofábricas impacta estos espacios educativos porque genera otra conciencia, nuevos ambientes de aprendizaje e inyecta conocimientos en el área tecnológica que motivan a los chicos en cuanto a bioeconomía”, dice María del Rocío Manrique de Morales, rectora de la Institución Educativa Naranjal.
Modelo de gobernanza
La gobernanza también plantea la necesidad de nuevos acuerdos. Y para alcanzarlos se debe saber entre quiénes.
Según Juan Carlos Granobles Torres, coinvestigador del proyecto 1: “Se pueden desarrollar productos, analizar datos para bioprospección, pero ¿cómo hacemos para que eso se pueda convertir en un modelo de desarrollo?”. Lo primero, realizar un mapeo de los actores de la bioeconomía en Caldas. Con la ayuda de otros coinvestigadores, se hicieron encuestas, entrevistas y análisis de datos hasta llegar al mapa que quedó plasmado en el artículo “A Critical Analysis of the Dynamics of Stakeholders for Bioeconomy Innovation: The Case of Caldas, Colombia”, publicado en la revista Sustainability, escrito por González Escobar junto a Granobles y Abel Osvaldo Villa Rodríguez.
Lo novedoso allí fue que a través de tres categorías (interés, influencia e importancia) se clasificaron dichos actores. A partir de este trabajo se creó el modelo de gobernanza para que Caldas cambie el chip de economía convencional a una que aproveche nuestra gran riqueza en biodiversidad.
La idea es no quedarnos en el mercado local sino exportar. Granobles comenta que la clave es hacerlo con un modelo de gobernanza que ejerza control, “porque si eso no se regula, viene un peligro latente y es que la gente quiera hacer plata con la biodiversidad y termine acabando con los recursos naturales”.
Otro de los peligros tiene que ver con los biodatos. Si se ponen a disposición sin un sistema de control, empresas multinacionales podrían tomar la información, con ella hacer bioproductos y después venir a Caldas a venderlos.
“Los modelos de gobernanza de biodatos, desde el enfoque de este programa, buscan crear reglas de juego claras que nos permitan usar e intercambiar los datos de manera ética, equitativa e inclusiva en todas las capas de la sociedad”, dice Eduardo Gómez Restrepo, coordinador del componente de biodatos del proyecto Gobernanza. Eso implica que se den en distintos escenarios, desde los comunitarios hasta los académicos, para que la información que estamos generando hoy en día posibilite la toma de decisiones estratégicas para los territorios.
En este sentido, se realizaron talleres de cocreación en busca de un modelo piloto de gobernanza de biodatos, propuestas de escalamiento y eventos de socialización de resultados con actores del ecosistema CTel de Caldas.